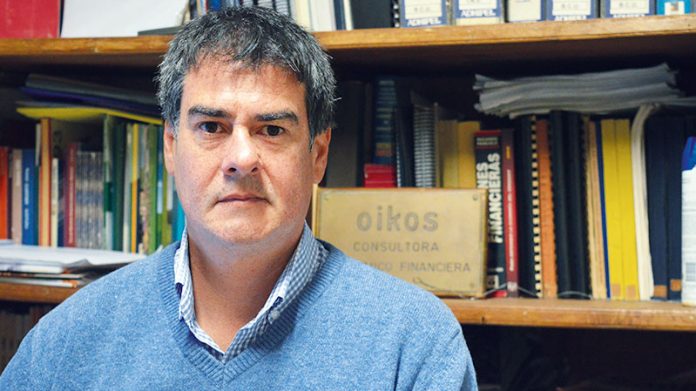Pablo Moya, economista y socio de Oikos
A poco más de un mes desde que el actual gobierno asumió el mando, Pablo Moya cree que la actual administración recibe una economía con un crecimiento “rectilíneo”, que con vientos de cola “anda bien” y que cuando recibe vientos de frente “anda mal”. Así lo explicó a CRÓNICAS el economista, y también destacó que se presuponía que el déficit fiscal iba a estar en los números en que efectivamente cerró en el 2024, siendo un escenario fiscal “esperable” en la actualidad, pero no cinco años atrás, en base a lo que el gobierno de Lacalle Pou “tenía como eje”.
-¿Cómo ha visto los primeros anuncios y movimientos que ha dado este gobierno?
-Creo que había una interrogante sobre qué podía plantear de diferente en cuanto a lo que venían haciendo las anteriores administraciones, pero parece que todo está dentro de lo esperable. Deberá tratar de atender las demandas y compromisos de campaña, apuntando a la inversión social y en base a eso, poniendo foco en los recursos que hay. Después, la discusión de si las cuentas públicas son más o menos lo que se esperaba, me parece que es otro tipo de discusión. En los hechos, todos presuponíamos que el déficit iba a estar en los números en que efectivamente cerró y creo que el escenario fiscal es el esperable. Capaz que no era el esperable cinco años atrás, en base a lo que el gobierno de Lacalle Pou tenía como eje.
-¿Qué muestra, a su entender, que no se prevean mayores diferencias en el plano económico en comparación con anteriores administraciones, como mencionaba?
-Existe cierto enfoque y mirada de la realidad, a grandes rasgos, que muestra cierta uniformidad de criterios y que, dentro de esa mirada, las soluciones son las que uno entiende que son las correctas y que de alguna manera son las que se han aplicado en el pasado. Y en este sentido, las soluciones a futuro pasan por este mismo eje. Lo central es cómo generar mayores tasas de crecimiento para que ello sea el disparador para reducir la pobreza, el desempleo y poder generar condiciones de vida mejores para todos. Bajo esa mirada uniforme, no se han planteado cambios sustanciales en los pilares de la economía, como aspirar a tener unas cuentas públicas ajustadas y una inflación que debe estar controlada, con una seguridad jurídica y una atracción de inversiones extranjeras que pongan igualdad de condiciones el capital extranjero con el nacional. Básicamente, son pilares que están consolidados y que, cuando se ven las propuestas, se dan por sentadas ciertas bases, más allá de que algún trasnochado pueda plantear alguna medida fuera de lo común. Cuando se parte de una base de armonía y consenso en muchos aspectos, después las sorpresas son pequeñas. Quizás, la diferencia puede estar en el enfoque de Mercosur sí o no, donde claramente hay algo distinto. Pero más allá de eso, hay pilares que todos estamos de acuerdo y hay consenso en todos los economistas, que son como vacas sagradas.
-En contrapartida con lo planteado, ¿cree que hay algo que el gobierno actual debe cambiar en cuanto a lo realizado por la anterior administración, como puede ser una postura distinta respecto al mercado cambiario?
-El tema del desequilibrio cambiario, entiendo que, como hay pilares que de alguna manera se dan como inamovibles, por así decirlo, también quedan problemas sin resolver. Uno de los problemas sin resolver es la baja competitividad que tiene la producción uruguaya frente al resto del mundo. Y ahí está la raíz del problema cambiario. Pero para tratar de resolver problemas que se visualizan con un tipo de cambio desequilibrado frente al resto del mundo, con precios relativos muy altos a nivel local, hay que ver las causas de por qué la producción nacional es cara. Toda esa discusión en los papeles parece que se empieza a hablar, pero en los hechos en los gobiernos anteriores ha habido como un consenso de que ese es un problema, pero la solución no se ha podido plasmar. Después surgen algunas medidas alternativas, como la posibilidad de liberar ciertas importaciones, que son medidas que no resuelven el problema. Es una medida en función de un diagnóstico, que es que el mercado está cerrado y entonces existen precios por encima de la competencia y, si se abre la competencia, los precios van a bajar. Esa es la lógica desde la que se plantea la propuesta, pero yo entiendo que está mal hecho el diagnóstico. Si se abre el mercado, no es que la competencia va a hacer que yo sea más eficiente, sino que va a hacer que yo cierre, porque lo que se presupone es que yo tengo ganancias extraordinarias por no estar compitiendo, pero en realidad tengo ganancias mínimas porque producir es caro.
-¿Es de esperar cambios o al menos determinadas señales que apunten a abordar este problema que menciona?
-Sería deseable, pero no. No espero grandes cambios en este tema, porque se necesitan amplios consensos políticos y sociales que no están dadas las condiciones para que ocurran. Hay que sentarse a una mesa a consensuar el diagnóstico, que sabemos que tiene distintas miradas. Lo principal es tener acuerdos en el diagnóstico y después ver medidas concretas. Lamentablemente, no soy muy positivo en que ello ocurra.
-En este quinquenio, el crecimiento del Producto Interno Bruto promedió el 1,3%, se crearon 107.000 puestos de trabajo en el promedio anual y la inflación bajó tres puntos porcentuales en comparación al cierre de 2019. Teniendo en cuenta estos ítems, ¿cuál es el estado de situación que recibe el actual gobierno?
-El gobierno recibe una economía que tiene un crecimiento rectilíneo, que cuando recibe vientos de cola anda bien y cuando recibe vientos de frente anda mal, lo que muestra debilidades propias basado en tasas de crecimiento del 1%, que es un número por debajo de la potencialidad de la economía. Ahora, esto no ha generado mayores conflictos porque la tasa de crecimiento poblacional es casi nula y las tasas de creación de nuevos puestos de trabajo es baja para la población económicamente activa. Entonces, no me quedaría en una evaluación del último quinquenio, porque si se miran los últimos 10 años, quitando el efecto pandemia, no hay mucha diferencia. No debería caerse en el facilismo de decir que los números actuales son el resultado de la pasada administración de gobierno. Si se visualiza la trayectoria económica de los últimos años, hay luces y sombras en todos los gobiernos, pero en cuanto al comportamiento macro, creo que han influido factores foráneos que nos están empujando y muy pocas medidas que han podido tomar los gobiernos de turno, dada la situación que cada uno recibe. También, hay que tener en cuenta que Uruguay es un país chico, con un entramado industrial reducido y fuertemente proclive a que los efectos regionales le afecten mucho, que son factores que han marcado la trayectoria de la economía en los últimos años.
“Se tratará de impulsar las áreas sociales, lo que derivará en un incremento del déficit fiscal”
-Gabriel Oddone ha dicho que el punto de partida fiscal es peor del esperado. ¿Usted cree que es así? ¿Qué implicancias tiene ello teniendo en cuenta los compromisos sociales que asumió el actual gobierno?
-Primero, hay que ver qué es lo que esperaban para evaluar cuál es el diferencial con lo real. Quizás, dado que reciben menos recursos de lo planificado, es muy probable que el déficit fiscal al principio sea mayor que el de 2024. Me afilio a las declaraciones del presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, de que van a continuar y profundizar lo hecho, pero hay que ver qué tanto se puede hacer sin afectar las dinámicas económicas, sin ponerle un freno a la actividad. En cuanto al tema fiscal, creo que, si hay menos recursos, se destinará menos dinero a otras áreas y se tratará de impulsar las áreas sociales, como estaban comprometidos a realizar, lo que derivará en un incremento del déficit fiscal.
“Trump genera mayor inestabilidad por sus anuncios que por las medidas concretas”
-¿Cómo impactan los movimientos que ha realizado Donald Trump y su ofensiva arancelaria en Uruguay?
-Trump genera mayor inestabilidad por sus anuncios que por las medidas concretas. Ya vimos que en su primer gobierno también hizo una serie de anuncios cuya implementación después fue baja. En este mes, Trump firmó más de 60 órdenes ejecutivas, que es el triple de lo que había firmado en los primeros 100 días de su primer mandato y el doble de lo que había firmado Joe Biden. Pero después, si efectivamente nos retrotraemos a lo que fue la primera presidencia, ¿cuánto se implementó? Estas medidas, sobre todo el proteccionismo, se utilizan como una estrategia de negociación. Lo primero que esto genera, de forma directa, es inestabilidad en el mercado financiero. Uruguay puede hacer muy poco o nada al respecto y como la pata financiera está cubierta y es sólida dentro de los pilares de la economía reciente del país, estos vaivenes no generan mayores tensiones. Al tener el tipo de cambio libre, las tensiones de estar obligado a mantener un cambio fijo, como ocurría en el pasado, o mantenerse dentro de la banda de flotación como ocurrió en el 2000 y 2002, hace que estos shocks se licúen rápidamente. Por otro lado, como Uruguay es tomador de precios, se encarecerá o se abaratará según las condiciones imperantes. Ahora, un mundo más cerrado y con aranceles más altos lo que genera es una inflación internacional, que Uruguay de alguna manera tendrá que entre comillas comprar, pero también le genera oportunidades, porque si Estados Unidos deja de ser un mercado atractivo, todas las economías empezarán a ver cómo adecuarse a comerciar menos con Estados Unidos. Como toda situación, hay posibilidades de ganancia.